| *generación tch! Editorial Booket (Planeta) |
|
0.
Tengo tomada la decisión de no obsesionarme con lo
acontecido en torno al Colectivo Tch!, pero es difícil.
Tienta darle vueltas a cada uno de aquellos días, buscando
en la memoria detalles, trazas que lleven a dilucidar lo
que sucedía en torno al colectivo y, por supuesto, entre
Tala, el Cerdo y yo.
Me gustaría tener grabados estos dos últimos años
para analizar lo sucedido con detenimiento, pausas y rebobinados,
y sin esta mirada distorsionadora que da el
hecho de saber cómo acabó. Me gustaría ese imposible.
Pero es mejor no pensarlo. Debo olvidar y hacer borrón,
abrir una cuenta nueva, dejar atrás tanto juego de espejos,
tanta intensidad… Aunque es difícil. De repente me
arrastra la iluminación de un recuerdo casual y todo parece
revivir. ¿Cómo pude estar tan ausente?, ¿cómo no sospeché lo que estaba pasando?
No me arrepiento de haber montado el colectivo. Pero
qué razón tenía Tala. Aquello solo fue «un juego postadolescente,
un color chillón, un mosquito que se posa en el
brazo y ni siquiera llega a picar». Acabó mal, y pudo haber
acabado peor.
Eso sí, he de reconocer que también gané algo tonto, efímero y falso, pero inmenso: han sido los únicos años de mi vida en los que me he sentido dentro de este mundo, o al menos parte de él.
Además, ¡jodimos bien al Cerdo!
PRIMERA PARTE
Ella y yo
1.
Viernes, hace un año. Volviendo a casa.
—Tch! (http://www.colectivotch.com/sonido)
Ese hombre no le quita ojo al magnífi co tubo de cartón
que llevo bajo el brazo. Lo observa, cierra los ojos e intenta
adivinar su contenido. Yo habría hecho lo mismo, estos
tubos despiertan la curiosidad, y el traqueteo del vagón
ayuda a desperezar la imaginación. No es el único que lo
mira: ese otro de ahí parece curioso, intrigado, este que
tengo enfrente le echa un vistazo con cara de «¡Planos
secretos!», y ahora comparte el descubrimiento con el
niño que va cogido de su mano. Señala el tubo. Me lo
cambio de brazo y le pongo cara de espía. El niño ni pestañea.
Todos nos inclinamos un instante hacia el mismo lado
(frenazo), y nada más parar se abren las puertas. Es mi
estación. Me despego del rígido asiento con algo de teatro
y salgo al andén simulando una cojera. El hombre sonríe, el niño está fascinado. Cuando el tren se marcha, el chaval
está vuelto hacia mí, con toda la cara aplastada contra el
cristal. Enseguida desaparece por el túnel. Me da por
abrir la tapa del tubo y oler dentro. Es como asomarse a la
infancia. Huele a papelería.
Al salir del metro por la boca de siempre me fijo en un
grafiti nuevo que hay en el retranqueado del número 29.
La fachada es una pared de ladrillo que suelen pintar de
blanco una vez al mes (ideal para novedades). El grafiti es
de una mujer con las tetas cuadradas y un móvil entre las
piernas. No trato de pillarle el simbolismo, pero me gusta.
Sin aflojar el paso le saco una foto con el teléfono (http://www.colectivotch.com/grafiti).
La acera está hoy hasta los topes y me voy chocando
con gente a cada paso. Llego a la esquina de mi edificio, y
puedo ajustarme a ella porque la prostituta de costumbre
no está; debe de haber ido al supermercado. En los pasillos
del metro, sobre todo, pero también en las calles, me
gusta ceñirme a las esquinas igual que en coche me ciño a
las curvas. Lo hago para acortar las distancias, abreviar
los trayectos. A pesar del ahorro, esta forma de trazar mis
recorridos provoca incómodos roces y encontronazos.
«Perdón», me excuso. A una mujer casi le tiro el bolso.
Entro en casa y reviso el correo electrónico. Hay algún
jodido spam, mensajes sobre una quedada con los colegas
para esta noche y un par de correos de trabajo («¿Podrías
pasarte por la tarde con los bocetos de la tarjeta
digital?»; y el siguiente: «Mejor lo dejamos para el lunes
a lo largo de la mañana: me han puesto una reunión a última hora»). Mucho mejor.
En los mensajes de la quedada, Tala proponía a las diez en nuestra casa. El mensaje se lo había enviado a Berta,
una amiga suya, y a mis colegas de la carrera, Alejandro y Óscar. A Álex le ponía una nota: «Alejandro, podrías sacarte
unos pases del garito ese cool en que está currando
tu amigo… Besos, Tala.» Había bastantes respuestas. Empiezo
a leer según la hora de llegada. El primero en contestar
fue Alejandro.
----- Mensaje -----
> De: Alejandro
> Asunto: Re: Quedada viernes
Y la pregunta es:
Tell me boys & girls? ¿Para cuántos se necesita pase? ¿Viene
todo el mundo? ¿Traéis acompañante? Lo digo porque mi colega
es duro de pelar y no puedo pedir a lo loco. Además tomorrow
viene un DJ sueco q es la hos y va a estar hasta los topes.
Álex
Escucho la voz de Álex como si tuviese un reproductor implantado dentro de mí. Creo que nos pasa a todos: los correos electrónicos, mucho más que los clásicos, transmiten fielmente el tono de quien los escribe. El agudo gallito de Álex cuando dice «la hos» me saca una sonrisa y repito en voz alta la expresión, pero no me sale. Soy malo imitando. Leyendo el siguiente correo, lleno de prisas y con postdata para mí, acaba brotándome la risa:
¡vamos vamos!
quien venga que diga, ¡voy!
quien no venga que diga, ¡no voy leche!
quien no lo sepa hasta esta noche que diga, ¡y yo qué sé!
¡pero decid algo, por Buda!
Álex
PD: Por cierto muchacho, ¿tienes ya los carteles? Acuérdate
que la acción es dentro de dos semanas!
A continuación había uno de Berta confirmando:
Intentaré ser puntual a pesar de mi fama. Óscar, ¿qué tal tu planta?, mejorando espero, me dijeron que había sufrido una plaga con bichitos que revoloteaban alrededor, pobrecita, esta noche me cuentas. Bueno gente, id contestando que Álex se está sulfurando. Solo hay que poner unas letritas…
Extrañado de que Óscar no responda, me doy cuenta de que le están escribiendo a su antigua dirección. Borro todo el spam, contesto el asunto de trabajo («Me pasaré con los bocetos el lunes, sin falta») y escribo a los amigos, continuando el estilo de Álex:
Os espero en casa.
A Óscar escribidle al nuevo mail.
Al desconfiado Álex: Los carteles ya los he recogido. Los
pegaremos el lunes o martes noche, y sí, me he acordado: la
palabra «intrusismo» sale en el rojo apagado que tú querías.
A Óscar: no mires más tu planta, se pondrá bien.
A mí: déjate de tanta gilipollez
A todos: todos a
YO
Le doy a «Enviar y recibir».
Tala no tardará en llegar, así que me pongo a preparar
algo de comer. Mientras se rehogan unos ajos, abro un
ginger ale y le echo unos hielos y una rajita de limón: a
tope de extras, que hay que celebrar que es viernes.
… Si alguien entrase en este momento para advertirme de lo que va a ocurrir, reiría. Es inaudito creer, hoy por hoy, que mi relación con Tala, el propio Colectivo Tch! y mi amistad con Álex y Óscar vayan a sufrir grandes cambios; pero en menos de un año nada o casi nada de esto quedará en pie…
2.
Llega Tala del trabajo. De negro, alta, tan delgada. La
oigo hablar ya desde el rellano. Según entra va tirando sus
cosas por cualquier sitio —chaqueta, maletín, zapatos— y
sigue hablando hasta el cuarto mientras se desnuda y se
viste con ropa de casa: piratas de cordón y camiseta. Tiene
un manos libres para el móvil que, de diminuto, parece
que habla sola, como una loca. Me saluda tirando un beso
al aire. Habla con Berta de la quedada de esta noche…
Como la comida ya está lista, voy al salón y me pongo a
revisar detenidamente los carteles, que he recogido por la
mañana. Encuentro fallos de imprenta, «coño». Tala termina
y se viene a ver qué hago.
—Berta se pasará por aquí a eso de las nueve. ¿Qué haces?
—A la luz del día se ven fallitos —le digo, enseñándole
los carteles.
—¿A ver?
—(Tch!) ¿Ves que aquí se ha ido un poco el tramado?
—(¡Bah!) Nadie se va a dar cuenta de eso. Olvídate de
los carteles, que ya son las tres. Tengo un hambre que me
muero.
Ser freelance tiene estas pegas. En las horas o los días libres, uno sigue con los proyectos en la cabeza. No es que piense en ellos todo el rato, pero están ahí. En los trabajos por cuenta ajena no es tan así. Tala llega y se olvida, desconecta por completo, deja los problemas en la ofi cina, y allí se quedan. Es cierto que sufre calentones en el trabajo que a veces le duran hasta la almohada, y que el domingo por la noche ya piensa en algún mal rollo del día siguiente, pero en general es distinto, más suave. Yo tendría que olvidarme de los jodidos carteles, y en cambio les daré vueltas hoy, mañana y pasado. Quizá logre evadirme cuando esté de marcha.
Después de comer, como todos los viernes por la tarde, Tala no va a la oficina, y se dedica a leer. Tiene libros a miles. Pone un directo de Coltrane en el Village Vanguard. Como hoy no tengo trabajo pendiente, puedo sentarme con ella. Empiezo a releer el Batman de Miller, pero enseguida acabo ensiestado…
Tala me despierta para que nos dé tiempo a ver una
película antes de salir. Durante la película picamos algo
(ensalada de palmitos). Luego nos arreglamos.
Por la noche salimos con Berta, Alejandro y Óscar. Álex no ha conseguido los pases para el garito cool (su
colega no se ha dejado pelar), así que después de tomar la
primera en casa decidimos ir al Aeropuerto, el nuevo bar
de un viejo conocido. La música es del gusto de todos y
no dan garrafón. «A ver si me escribís a mi nueva dirección… —se queja Óscar de camino— me siento desplazado.» Nos reímos, y Alejandro le da una colleja.
Llegando al bar le comento a Álex que los carteles han
salido bien, aunque la imprenta ha vuelto a cometer errores.
Le resta importancia y me llama tiquismiquis. No he
oído esa palabra en años, y le río el revival. Acelero el paso porque al fondo de la calle se ven ya las luces del Aeropuerto.
Tiene un curioso proyector fuera que ilumina el
suelo con una animación que les hice de la silueta de un
avión estrellándose contra una torre de control.
Ya dentro, nos sentamos al fondo y pedimos unas copas.
El ambiente del Aeropuerto, y en especial un grupo
de chavales junto a la cabina del DJ, me recuerda la fiesta
de la película que hemos visto Tala y yo antes de arreglarnos:
apasionadas conversaciones de principio de borrachera,
defensa de teorías, hermanamiento por gustos
coincidentes… Le hablo a Berta de la película Amor y
otras catástrofes. Le comento que es una comedia de los
noventa que grabamos el martes en la 2 a las dos de la
madrugada. Nos ha parecido una gozada y la hemos dejado
en nuestra colección particular. Hasta le he dibujado
una bonita carátula a base de lápices de colores. Berta,
que es una cinéfila empedernida, dice que no la ha
visto, así que aprovecho para explayarme y comentar las
bondades de la película. Pide que se la dejemos; se nos
olvidará:
—… En fin, es un poco amateur, pero guionazo. Le
pongo un ocho.
—Me la tenéis que dejar.
—Fijo. No se me olvida —afirmo, totalmente convencido.
Cada vez hay más gente en el local y estamos muy pegados
unos a otros. Eso incomoda. A partir de la una, el
Aeropuerto se queda muy bajo de luces y pone la música
demasiado alta. Nos oímos entrecortadamente. Sería el
momento de irse a otro lado, pero, por no arriesgarnos a
perder los asientos, decidimos tácitamente quedarnos en
el Aeropuerto y levantar la voz; los demás locales de la
zona estarán llenos.
—¿Qué vais a hacer el puente? —pregunta Berta, que ya tiene las vacaciones contratadas. A Tala no le va mucho
hablar de futuro y los planes por anticipado no le gustan
nada, así que se queja de que falta más de medio mes para
el puente:
—¡Pero si falta más de medio mes!
—Eso no es nada. Medio mes pasa en un descuido.
Además, estoy aburridísima de la muerte con el trabajo y
solo pienso en las vacaciones… O mejor, ¡¿cuánto falta
para jubilarnos?!
Todos nos reímos. Con un gracioso gesto se hace la
ofendida, recordándonos que no es para tomárselo a broma,
que está cerca de los cuarenta y mañana mismo va a
contratar un plan de pensiones. Más risas. Para terminar
se adorna a lo torero: bebe lentamente de su copa, la posa
con suavidad y sentencia: «No sé a qué viene tanta risa, ¿tanto os queda a vosotros?» Incluso levanta el mentón.
Aplausos.
La verdad es que ninguno de nosotros está ya lejos de
los cuarenta. Nunca lo había pensado. Álex se gira en su
asiento hacia el centro del local, y veo que entre el cabello
le asoma un pequeño claro monacal.
A estas alturas ya me ha hecho efecto el alcohol y por
fin he olvidado los carteles. Me fijo en que tengo la copa
medio vacía, pero los hielos todavía sobresalen por encima
de la boca del vaso; curioso. Cada vez que bebo se me
vienen encima, y molesta. De repente los hielos se desmoronan.
En el bar siguen entrando más de los que salen. Me
da la impresión de que estamos un poco mayores para un
local de este tipo. La mayoría no llega ni a los veinticinco.
En la mesa de al lado sí. Ahí se ha sentado un tío de cincuenta
que aparenta lo menos setenta. Habla a voz en grito
con otro más joven. Los escucho mejor a ellos que a la
propia Berta, que ahora profundiza con Óscar sobre el
tema de las prejubilaciones. Álex, que no encuentra buenos culos libres, se vuelve hacia nosotros tocándose el hoyuelo
y, con cierta desgana, se pone a hablarnos a Tala y a
mí de un libro que está de moda y le ha gustado. Es de
intriga. No le presto mucha atención porque han puesto
una canción que me gusta. Una chica al fondo da un salto
y tira de una amiga para que se levante a botar, me entran
ganas de bailar. Tala, en cambio, siempre alerta ante cierto
tipo de posibilidades, tira el anzuelo: «Ése es un libro polémico,
gordo y sin estilo, como todos los superventas.» Era la excusa perfecta para criticar la venta masiva; todo
libro de moda es malo por sistema. Estoy seguro de que ni
siquiera se lo ha leído. Álex muerde el anzuelo: «Los libros
de autor están escritos por gente que se mira el ombligo.
Por lo menos con los superventas te lo pasas bien,
tanta gente no puede equivocarse.» Tala sonríe, se remanga,
se pone cómoda.
Al fondo del bar se ha puesto a bailar más gente. Aquellas
chicas están animando la noche. Me vibra el bolsillo,
saco el móvil y es un mensaje de alguien que no tengo en
la agenda: «Nos vemos esta noche.» Llamo al número que
sale en el mensaje y me salta una voz grabada. El número
no existe (¿?).
Álex y Tala siguen con su «peligrosa» discusión, así que me pongo a escuchar a los de la mesa de al lado. De
repente, en un tono bastante alto, oigo un sorprendente «¡Que me toque el glande!». Por un instante me quedo
paralizado; parece que solo lo he oído yo: Berta está riéndose, pero de algo que le ha dicho Óscar, y los otros
dos, a lo suyo… Me giro, curioso, a ver quién ha soltado
aquello y veo al más joven inclinado hablándole muy bajito
al otro, el que aparenta lo menos setenta, que está tieso como un poste. Me vuelvo de nuevo hacia nuestra
mesa, pero sin despegar el oído. Casi inmediatamente el
individuo del glande vocifera «QUE NO, ¡COÑO! Que no pienso volver a otro programa de los que organiza ese
Cerdo». El vozarrón es tan escandaloso que varias personas
se giran, e incluso interrumpe por un instante el
apasionado speech de Tala. Después de unos segundos, y
con el apoyo de la música de fondo, todo vuelve a la
norma lidad, cada uno a su tema. Tala me mira, integrándome
en el alegato: «Los que de verdad pueden resultar
entretenidos son Italo Calvino, Stevenson, Du Maurier…» Asiento con cada autor que menta, aunque
mantengo la atención en la otra mesa. «¿Quién es Du
Maurier?», pregunta Álex. No logro escuchar nada más
de lo que dicen al lado; han bajado la voz y el bar está ensordecedor.
Óscar y Berta han saltado al tema preferido de Óscar,
su planta, que desde hace un año más o menos es su pasión
y que hace poco estuvo a punto de morirse por unos
bichos que se la comían. «Actualmente está muy bien.
Lo ha pasado fatal, así que ahora, en cuanto le noto las
hojas tristes, ya estoy encima…» «Bueno… —interrumpo— y ¿ya ha dicho "pa-pa"?» Óscar responde a mi sorna
con una mueca, y sigue con su rollo botánico sin inmutarse.
Me levanto: «¿Pido otra ronda?» Todos dicen
que sí.
En ese momento alguien que aún no conozco, el Cerdo, entra en el Aeropuerto, pide una copa y recorre el local con la vista, y luego a pie. Se encuentra con alguien (Gabi) y le da un beso. Me cruzo con él. Tropezamos. Dice «perdón». Yo también a él. Al volver a la mesa, propongo un brindis por nosotros. Euforia, jaleo, chin, chin. No me fijo en que el Cerdo, después de tropezar conmigo, se ha sentado justo a nuestro lado, en la mesa del glande. En cualquier caso, no tiene importancia: es un desconocido. No le prestamos atención. Él sí nos la presta a nosotros. Especialmente a Tala. Se pasará el resto de la noche observándola sin que nos demos cuenta, ajeno a las peroratas del setentón. No lo reconoceré cuando me lo presenten unas semanas más tarde.
3.
Facto: cuando se traga,
se mueve la nuez.
Pagamos todo sin descuento alguno (tch!) y salimos del
Aeropuerto. Óscar, Alejandro y Berta comparten taxi, y
Tala y yo volvemos a casa andando, que estamos cerca. En
el camino no comentamos nada, no vamos abrazados, ni
siquiera de la mano. Algo está cambiando entre nosotros,
aunque no soy capaz de darme cuenta de qué ni de por
qué. Si en este momento me preguntasen, diría que nos va
bien, como siempre, pero no. Es signifi cativo que por mucho
que haga memoria no pueda decir qué libro está leyendo
Tala, cuál es la última batalla de su despacho… y
estoy seguro de que ella tampoco sabe mucho de mí últimamente,
y menos aún del colectivo: nunca quiso saber
demasiado de eso… Saco un chicle, lo desenvuelvo y me lo
meto en la boca. Me acerco a una papelera y lanzo el envoltorio.
Cae al suelo. Estoy deseando llegar a casa: después
de unas cuantas copas, se duerme como un muerto.
Por la mañana, y con esa curiosa atmósfera en que te
envuelve la resaca, me doy cuenta de un interesante gesto que se hace antes de follar: se traga. Siempre. Tala se ha
levantado, ha abierto las cortinas para que el mediodía
entre en el dormitorio y se ha quedado ahí, de pie, mirándome,
con su silueta de perfil y yo tumbado en la cama.
He visto su diminuta nuez subir a contraluz y bajar de
golpe. Ha tragado. Yo también trago, fuerte y perceptiblemente.
Por curiosidad trato de evitarlo, pero resulta
imposible, es involuntario. No creo que nadie deje de hacerlo.
Es útil saber si al otro le apetece. Facilita el acercamiento,
da seguridad, fomenta la inspiración.
Encima de mí, con el pelo tocándome el pecho, Tala se
mueve.
No me gusta el cigarro de después. Si es en el sofá o en
el suelo, puede, pero en la cama jamás, y con luz del sol,
menos: sabe a seco. A ella tampoco. Es mejor quedarse un
rato largo quietos, en cuchara, acurrucando pensamientos.
Después de un día de marcha nos apetece comer fuera a base de limón exprimido: paella, tacos al pastor, carpaccio, marisco… Supongo que limpia el organismo. Pongo música mientras nos arreglamos (Whisper Not, de Keith Jarrett), y en la ducha (el agua no tan caliente como de costumbre) cada uno piensa en el restaurante al que le apetece ir. Es un nuevo momento tentador: a veces se traga sin efecto, a veces se reinicia el proceso y acabamos con un hambre atroz. Hoy no.
El cuarto de baño en el que tragamos por primera vez
no olía ni la mitad de bien que éste. Era diminuto. Habíamos
entrado a fumarnos un porro, pero no terminamos
de liarlo. Axilas, la ropa puesta, Tala con camiseta de tirantes,
apoyada en cada uno de los grifos, las bragas retiradas
a un lado y el calzoncillo a otro, la cremallera bajada,
el pantalón sin desabotonar siquiera. Si alguien hubiese
entrado en el baño del Equis, que no tenía cerrojo, al menos no habría visto culos. El Equis era el antiguo bar
del que hoy es dueño del Aeropuerto. Allí nos presentó. «Esta chica se llama Tala, y le gusta la misma música que
a ti. A ver si os dais la paliza entre vosotros y me dejáis un
poquito en paz.» Nos conocíamos de vista: íbamos a ese
bar todos los fines de semana y pedíamos música durante
toda la noche. Unos pesados.
A veces Tala venía trajeada al bar, acompañada por algún
compañero de la oficina. Hasta entonces no había
conocido a ningún ejecutivo con esos gustos… ni esa alegría
en la voz.
Me ponían sus trajes. Me ponen.
Después de ducharnos, elegimos la ropa (la elige ella,
en realidad) tratando de combinar colores entre nosotros
(cosas de Tala). Le digo que paso, que hoy no combino.
Me molesta estar cambiándome hasta dar con la prenda
complementaria. Tala pone una cara neutra y lo deja estar. «Es que no me apetece —insisto, y cambio de tema—: ¿A
qué restaurante quieres ir?» «Al que tú digas», responde. «Yo digo paella.» Pero pone morritos hacia la izquierda, y
eso significa que le apetece otra cosa.
Termino de arreglarme y sostengo, impepinable, mi
candidatura a un restaurante de paella, a pesar de que sé que acabaremos yendo a un peruano que se le ha antojado últimamente. Se mete en el cuarto de baño y decide lavarse
el pelo. Lo había dudado mientras se duchaba, pero al
verlo ahora no tiene más remedio: está sucio de ayer. «¡No
tardo nada!» Renuncio definitivamente a mi arroz y me
tumbo en el sofá.
Ocasionalmente, pero sobre todo en los días de resaca,
me embobo con pequeños detalles. Es delicioso el disfrute
de lo pequeño. Ocurre pocas veces, pero cuando uno
se ensimisma con algo es magnífi co: lo pequeño se hace grande. Me están pareciendo grandes las ventanas con la
cortina descorrida, grande el olor de la piel recién duchada,
ahora que Tala abre la puerta del baño, grande el ligero
cambio en la humedad del cuarto, grande el surco de la
pana fi na del pantalón que lleva en la mano, grande la
camisa de hombre que ella lleva sin abrochar, grande el
beso que me da cuando pasa a mi lado. Se mete en el cuarto
y se oye el sonido de las perchas deslizándose.
Al «No tardo nada» le queda todavía un rato. Subo el
volumen y me centro en Keith Jarrett. Ya vamos por la
segunda audición del disco. Me fi jo en el contrabajo, cierro
los ojos y disfruto de ese instrumento por encima del
resto. Otro día tengo que hacer lo mismo, pero con la
batería. Tala sale y va al cuarto de baño. Se mira. Vuelve
directa hacia el armario. Deja la puerta abierta. El viaje se
repetirá varia veces. Me enciendo un cigarro. El contrabajo,
aislado en tu cabeza, cobra una fuerza tremenda. Es
otra manera de escuchar un tema que ya conoces, de reinventarlo.
Recuerdo, en formato déjà vu, haber hecho este
mismo ejercicio tiempo atrás, pero con un bajo en vez de
un contrabajo. Hasta podría asegurar que fue con Subbacultcha,
una de las primeras que grabaron los Pixies (Purple
tape). ¡Qué tiempos!
Bajo el volumen y abro la ventana porque pasa un grupo
de gente cantando y bailando, haciendo sonar pequeñas
castañuelas metálicas. Me acodo a mirarlos. Entra el
olor a día fresco, que no frío, de septiembre, fi nales de
septiembre. Libra. Sale Tala, aparentemente lista. Se acerca
a la ventana con una corbata de color ocre anaranjado
que le queda perfecta. «Te queda muy bien», le digo. «¿Qué miras?», pregunta, curioseando por la ventana. «Nada. ¿Estás lista?» «¿Es que no ves que todavía estoy
sin peinar?» «¡Pues venga!» Y se va, dejando caer, con
cara de duendecillo, un susurrado «Antes no tenías prisa… ». Hago ademán de perseguir esa broma maliciosa, y huye a terminar de arreglarse. Se va mirando su corbata,
cortísima, a la altura de las costillas-en-las-que-yo-me agarraba
un rato antes. La veo coger el secador. Tiene el
pelo mojando la camisa por los hombros, se transparentan
las tiras del sujetador. Grita «¡Cebiche!».
Llegamos al peruano justito para que nos den de comer.
Con un par de cervezas de guarnición, se nos sube de
nuevo el alcohol de ayer…
Para mí nos va igual de bien que al principio, pero nuestra ropa no va a juego. Es un precedente. No volveremos a combinar colores nunca.
4.
Verde vivo, fluorescentes y estallidos.
Domingo. El haz azul de los retropropulsores se agota y el
gran robot cae a plomo sobre la superficie curvada de un
satélite diminuto. Dañado por las últimas ráfagas de los
turboláseres, tiene problemas para mantenerse erguido.
Activa su escudo protector y consigue repeler el nuevo
ataque luminoso. Abro la segunda bolsita. Las naves humanas
rodean el satélite…
En la pronunciada curvatura de esa esfera sin brillo, el
robot se resbala irremisiblemente. El cuenco con las cáscaras
se me vuelca encima. Los poderosos turboláseres de
color violeta apuntan a sus pies y sueltan toda su descarga.
El almirante de las tropas humanas arenga a sus hombres.
Aunque no logran atravesar el escudo, están desestabilizándolo,
y pronto conseguirán hacerlo caer. Oscuros
vapores chisporrotean entre ecos metálicos y luces eléctricas.
La victoria está cerca.
(Anuncios.) Me pongo a recoger las cáscaras vacías. ¡En una bolsa habrá lo menos doscientas pipas! Oigo a
Tala cerrar la puerta del cuarto: en los anuncios el volumen
se sube y ha acabado por despertarla. Lo bajo.
Óscar me había enviado la dirección de uno de esos
canales de televisión digital que hay en Internet. Emite
cantidad de series clásicas y puedes elegir el capítulo que
quieres ver, e incluso bajártelo. Yo solía ver los de Astro
boy, una serie de estética retro (con turbos, megas, ultras…)
en la que el robot protagonista se debate internamente
entre el bando humano (sus creadores) y el de los
robots (sus congéneres). Me gustan los mundos de un futuro
anticuado, a lo Blade Runner o Hijos de los hombres.
Precisamente gracias a nuestra pasión por la ciencia ficción
nos hicimos amigos Óscar y yo.
—¿Qué le pedirías a una tía?
En la carrera había un profesor (más de uno, en realidad)
que solía llegar tarde a clase por sistema. Durante
esos previsibles lapsos nos juntábamos en la puerta y charlábamos
con quien estuviese por allí. Un día alguien se
puso a hablar de qué tenía que tener una mujer para que
fuese ideal, y cada uno daba su disparatada idea. Hubo
mucha anatomía por respuesta, y mucha risa y carcajada.
Le preguntábamos a todo el que pasaba. Óscar, al que hasta
ese momento conocía únicamente de vista, respondió:
—Que se haya leído Yo, robot.
Ese año compartimos nuestros libros y películas, nuestras
series, e incluso escribimos juntos un relato en el que
Mazinger Z volvía a caminar como un gigante por las calles.
Después de una amarga victoria en la que el centro de
investigaciones y la ciudad habían sido totalmente destruidos,
vagaba sin rumbo entre las ruinas hasta agotar el
resto de su energía. Su tripulante, Koji Kabuto, sin posibilidad
de bajar siquiera del robot, se quedaba pegado al
ventanal de su planeador, absorto. Ajeno a la vorágine, un
grupo de ratas jugueteaba entre los cuerpos. Se publicó en la revista Asimov de ciencia ficción.
Solíamos discutir, y aún hoy lo hacemos, sobre si es
mejor Alien o Aliens, sobre el incierto final de 2001, sobre
los fallos e incoherencias de la saga de las galaxias (fantásticas la segunda, la cuarta y la quinta, según el orden final)… Óscar compra muñecos antiguos de segunda mano,
tiene expuesto en su biblioteca un ciborg de Galáctica junto a una edición ilustrada del Cita con Rama de Clarke.
Sostiene que después de Matrix no ha salido nada sobre lo
que merezca la pena discutir, que el tema robots está agotado… Yo le martirizo con el genial Alegria de Antònia
Font, que canta de robots y astronautas (http://www.colectivotch.com/robot), pero él lo ve
como una parodia casi peor que la de Transformers.
En fin, que nuestras tardes nos teletransportan a otro
lugar fuera de este sistema y lo pasamos en grande.
Tala deambula por casa en pijama, sufriendo la televisión tan temprano (mis dibujos animados) y con el mal del inminente lunes encima. Pobre Mafalda. Acaban los anuncios. Me cercioro de que el cuenco para las pipas está bien asentado entre el brazo del sofá y el cojín mientras una ráfaga destruye las piernas del robot, que cae sin remedio del satélite. Sin propulsores, flota como un desecho espacial. Los humanos no pierden más tiempo con él y focalizan un nuevo objetivo. Su escasa energía registrará el vuelo sin rumbo por un tiempo indeterminado. Alejándose en el brillante azul oscuro del espacio, el robot se hace cada vez más pequeño. Parece una diminuta i griega que rota lentamente, sin piernas, con los brazos extendidos…
Esta noche tenemos pegada de carteles.
5.
«Google almacena tus búsquedas.» Así, en grande, carteles
tamaño A0 con la fi rma en rojo: Colectivo Tch!
Veníamos eligiendo las cuatro de la mañana para la
hora de la pegada. Empezamos cerca de la sede, entre risas,
con un Alejandro inspirado que nos acicatea a base de
retahílas de significado cómplice dentro del grupo, como
la de aquel extraño ratón Mickey volador de la infancia: «¡Supervitamínense, mineralícense!»
Saca la petaca. Un trago. Corremos de nuevo hacia
otra pared. «Aquí mismo.» Se para. La pared tiene ya carteles
que están aún frescos. Solemos respetar ese acuerdo
entre muraleros de no pisarse unos a otros, pero esta vez
no. Son de una campaña de telefonía móvil. «¡Multinacionales
abusivas! ¡Hay que tapar todo esto INMEDIATA,
COMPLETA, CONCIENZUDAmente…»
Exaltados como un atajo de criaturas, nos aceleramos
en nuestro regocijo, salpicando pegamento y colocando
nuestros carteles… Es, será una gran noche de algazara,
con Alejandro como maestro de ceremonias, que acabaremos
con el día amaneciendo. Es, será a la postre (siempre
hay un «pero») una de las últimas que disfrute de veras.
«Google almacena tus búsquedas.»
«¡Google almacena tus búsquedas!»
6.
En el metro, al mediodía, a pesar de ser lunes, uno se suele
sentar. Hoy somos pocos en el vagón. Me fijo en el único
que ha preferido quedarse de pie. Está engominado
hacia atrás. En estos tiempos queda raro. Una chica le da
una patada al cruzarse de piernas y le pide disculpas con
un gesto de la mano. Ella lleva puestos unos calcetines a
rayas en los que me quedo pegado como un insecto: verde
blanco verde blanco. Va vestida con traje oscuro, caqui, y
lleva maletín de ejecutivo. Preciosa, rara, muy al día. En la
siguiente parada la veo mirar a todos lados, tratando de
descubrir en qué estación está. Le digo cuál es. Me mira
un tanto perpleja y dice «Gracias» bajito. Me bajo en la
siguiente estación. Ella también. A mi lado un carterista
trata de encontrarme el bolsillo de la chaqueta. Noto su
mano ligera que hurga por mi prenda. Se abren las puertas
y bajo del vagón. El carterista tiene que buscarse otra
víctima. Hoy le robará quinientos euros a un señor que
se distraerá con las tetas de una señora. La ejecutiva de
calcetines rayados sale detrás de mí, y oigo sus tacones
siguiéndome. Caminamos juntos por el pasillo, pero en
las escaleras mecánicas se deja subir. Yo, en cambio, no
me paro, y me distancio. Es que voy un poco apurado. «Adiós», pienso.
Como había acordado el viernes, le llevo las pruebas al
portugués. El trabajo que me ha encargado es un pequeño
DVD tamaño tarjeta convencional que cuando se mete en
un ordenador reproduce una presentación personal con
menú interactivo. La necesita con urgencia para su nuevo
cargo, que entra en vigor inmediatamente. «Lo quiero para
ayer», me dijo cuando la encargó. Era su frase habitual,
pero esta vez tenía prisa de verdad. Nada más llegar a su
despacho saco la cartera, y de ella el precioso prototipo de
tarjeta. Se queda mirándola sin decirme «Hola» siquiera.
No hace un solo gesto. Le da la vuelta varias veces. «Si me
das el visto bueno, esta misma semana te traigo un centenar», le insto. No responde. Se sienta y la mete en el ordenador.
Interactúa con ella callado, sin darme una sola pista.
Me deja unos minutos sin poder respirar, haciendo clic
aquí y allá, volviendo a repetir de atrás hacia delante, y por
fin: «Obrigado.» ¡Le ha gustado! Cojo aire y saco mi cuaderno
de anillas. Apunto unos «peros» que se le ocurren,
algunos pequeños errores, sugerencias, y enseguida da por
terminada la reunión. «Quiero quinientas para esta semana». Me guiña un ojo para que no rechiste y, como suele
hacer cuando algo le ha gustado, propone tomar unas cañas
para celebrarlo. Mientras bajamos, comenta que, a partir
de ahora, para los asuntos que habitualmente trato con él, tendré que dirigirme a la nueva encargada, Marta.
El portugués se vino hace dos años a vivir a España. Es
un tipo que no deja indiferente y tiene un gusto exquisito
para el diseño gráfi co. A su llegada emprendió un cambio
radical de la estética de la empresa. Llamó a decoradores,
arquitectos y jardineros de interior. A todos les hizo contratos
de mantenimiento, y realizan cambios trimestralmente.
Con la papelería y la web pasó lo mismo. La empresa
da una imagen de continua renovación. No me
extraña que le vayan ascendiendo. En las presentaciones a clientes incorpora vídeos, animaciones, plantas y hasta ambientadores
naturales… Todo lo subcontrata a autónomos
(como yo) o a pequeñas empresas. Cuanto más pequeñas,
mejor: le gusta conocer personalmente a los diseñadores,
dice, con las grandes solo conoces a los comerciales.
Ya en el bar, celestinea hablándome de Marta, de lo
maja que es, «Lástima que hoy no te la haya podido presentar.
Está toda la tarde reunidísima. Por cierto, ¿cómo
te va con tu chica?». Le veo venir.
—No seas liante.
Pero sigue descubriendo y describiendo los encantos
de Marta. Y la verdad es que después de un rato logra
despertar mi curiosidad, sobre todo con el comentario de
que en vez de fotos de familiares, Marta tiene un pequeño
R2D2 en su escritorio. Una chica que tiene un robot
en su despacho es digna de atención. Por un instante me
la imagino físicamente como a la chica del metro, aunque
desnuda y en el despacho del portugués, llevando los calcetines… Agradable visión. Procuro ser civilizado y no
pregunto si está buena, sino por su nuevo cargo, tema
que el portugués esquiva diciendo que cobra más (risitas)
y leyéndome el pensamiento:
—No lo pienses más. Está buenísima. Te va a encantar.
Me deja un poco cortado, así que pido otra ronda por
hacer algo, por no dar pie a que siga por ahí.
—Ponnos otra cerveza.
En dos rondas más nos da la hora de comer y me lleva
a un restaurante solo apto para comidas de negocios. «No
te preocupes, invita la empresa.» Nos sentamos a una
mesa aislada, y según nos retiran el centro decorativo pide
vino y una tabla de embutidos catalanes. Como si no nos
hubiésemos levantado desde la última vez que comimos
juntos (hace lo menos tres semanas), retoma el tema que
dejamos aquella vez en los postres:
—¿Viste ya Saló?
—¿Saló…? —me pilla desprevenido e improviso una
excusa—. Aún no he terminado de descargarla…
En realidad ni me acordaba de esa película. La última
vez insistió mucho en que la viese. Se percata de la pésima
excusa que he puesto, y me lo hace saber con un toque de
ironía:
—Te voy a contar un par de cosas que seguro que te
aceleran la descarga…
Y empieza con escabrosos detalles del rodaje que resultan difíciles de creer. Encantado con la cara de escandalizado
que debo de tener, baja el tono y sigue con una
macabra teoría en la que relaciona el asesinato de Pasolini con ciertos excesos en el plató. Me habla de juegos sadomasoquistas,
de jovencitos de pueblo, de detalles del rodaje
nada agradables, hasta que por fi n llega el camarero
con el vino y los embutidos. Tengo la nuez contraída por
la grima y me cuesta empezar a comer.
Los embutidos vienen en piezas enteras, sin cortar.
Bisbe negro y bisbe blanco, longaniza, fuet. Dejan tres
cuchillos. Cuando el camarero se va, para mi desgracia
sigue con el morbo que rodea la película, a la vez que me
sirve un pedazo del bisbe negro. El aspecto no es muy
apetecible, pero está exquisito. Me atraganto con los rumores
de sangre que rodearon el rodaje. Trato de no toser.
Bebo vino. Acabo de caer en la diferencia entre el bisbe
negro y el blanco. Desde luego, Saló no es conversación
para un almuerzo. Gano tiempo pelando unas plegadísimas
rodajas de longaniza y suspiro por que no le queden
muchas anécdotas más.
—Habrás visto las magnífi cas fotos que le hicieron a
Pasolini días antes de su muerte… Desnudo, hermosu…
—Sinceramente —le confieso—, no sé si me atreveré a
ver la película…
De segundo llega un excelente arroz negro que le deja
mudo. Por fin se ha acabado el tema Saló. Quizá se haya
apiadado de mí. Quizá sea el arroz. Está riquísimo, entero.
El arroz, definitivamente, tiene que estar entero. La
tiznada cazuela de barro tiene tamaño familiar, pero no
dejamos siquiera la tinta. Me cuenta que en este restaurante
cocinan el arroz con ascuas de sarmientos. El aroma
que da la vid es inconfundible. No se lo he notado, pero
está magnífico… Cuando llega el camarero con la carta de
postres, no nos quedan fuerzas. Le pide la cuenta.
—Cuando traigas eso, os presento y nos vamos los tres
de marcha.
—¿Cómo?
—Las quinientas tarjetas… Marta, tú y yo…
—Sí, claro…
Ni el orujo ni el total de la cuenta (que he conseguido
ver de refilón) me reaniman el ritmo de la sangre: la necesito
toda para digerir.
De vuelta a casa me quedo adormilado en el vagón,
oliendo a nuez. El sexo huele a nuez. He soñado una Marta
con calcetines a rayas que seguía en el despacho del
portugués, tal y como la había imaginado, desnuda de tobillos
para arriba, y me la he tirado. La voz que anunciaba
mi parada me ha despertado justo después. Si dura un
poco menos el viaje, me quedo con las ganas. Es gratificante que las cosas salgan bien (ejem ;-).
| Comprar novela |
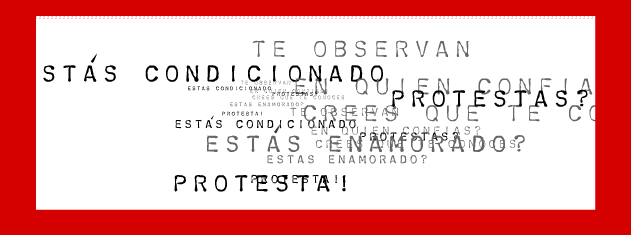 |